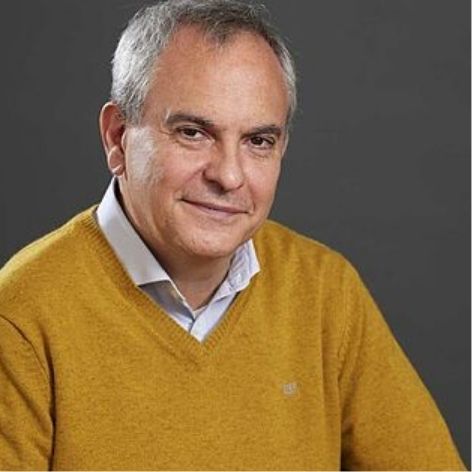Desde que leí La montaña de los siete círculos -para mí su obra magna-, tengo a Thomas Merton como el mejor representante del monacato en el mundo contemporáneo. No es sólo porque supiera compaginar, como quizá nadie en su tiempo, el paradigma de la soledad con el de la comunicación, convirtiéndose en el más notorio divulgador de la vida contemplativa de su época, sino por otros tres motivos. Primero: Fue crítico con su propia religión, mostrando que toda tradición, por hermosa que pueda ser, es sólo una forma en función de un fondo. Segundo: Se abrió como nunca un monje católico lo había hecho antes a otras tradiciones religiosas, haciendo ver que el monacato es sólo uno y que, por ello, todos los monjes del mundo, pertenezcan a la Orden que pertenezca, son uno, uno sólo. Y tercero: Abrió al mundo su monasterio y su alma, que eran poco más o menos lo mismo, convirtiéndose en emblema del pacifismo. No hay dentro ni fuera, el monacato de Merton lo pone en evidencia.
El caso de Thich Nhat Hanh, de quien su comunidad en España me ha pedido ahora que escriba unas líneas, es exactamente el mismo, o al menos profundamente análogo. Tengo por Thay, como le llaman sus seguidores, una admiración profunda, profundísima. Todavía más: salvando todas las distancias que haya que salvar, que son muchas, me siento su hermano. Él es mi padre y mi hermano porque me hace ver y sentir, como me hizo Merton en su día, que no importa en absoluto pertenecer a una religión u a otra, que es una tontería ponernos a discutir por minucias, que cuando estás en el silencio, todo es luz. Thay es luz, Merton es luz, humildemente me siento en su estela, bebiendo de sus enseñanzas, entrando en los silencios en los que ellos entraron décadas antes que yo, precisamente para facilitarnos la entrada.
El vínculo entre estos dos gigantes del Espíritu no es casual. Esto es lo que Merton escribió de Thay en 1966: “Tengo mucho más en común con Nhat Hanh que con muchos estadounidenses, y no dudo en decirlo. Es de vital importancia que se admitan estos vínculos. Son los lazos de una nueva solidaridad y una nueva hermandad que empieza a manifestarse en los cinco continentes y que traspasa todas las líneas políticas, religiosas y culturales para unir a los jóvenes de todos los países en algo más concreto que un ideal y más vivo que un programa. Esta unidad de los jóvenes es la única esperanza del mundo.”
En estos últimos cuarenta años los libros de Thay me han acompañado. Hace cierto tiempo conocí a su sangha en España, y organizamos algunas meditaciones junto a los Amigos del Desierto, mi propia sangha. Fue muy hermoso. Unirse con los que son diferentes es lo más hermoso que pueda haber: se comprende entonces que las diferencias, bien miradas, son el camino para la unidad esencial.
Leyendo a Thay y meditando junto a los suyos, he comprendido algo que escribo aquí con temor y temblor: me siento llamado a una vocación similar. Sin perder la formalidad budista, Thay ha mostrado desde hace décadas, particularmente en su monasterio de Plum Village, que la práctica de la meditación de origen budista ayuda y sirve a todos, más allá de lo confesional. Sin renunciar a los signos y símbolos que identifican su propia tradición (y esta no renuncia, sino esencialización y profundización de los mismos me parece capital), este santo de nuestros días ha hecho ver, como nadie antes que él, que la sabiduría budista es para todos sin excepción. Desde hace siete años, con toda modestia y, seguramente, algunos errores, yo he empezado a hacer lo mismo con el cristianismo. Porque también el cristianismo puede ofrecer su sabiduría milenaria sin renunciar a sus formas más decisivas y sin exigir adhesiones confesionales. Esta es, precisamente, la pequeña y gran reforma que los Amigos del desierto, la red de meditadores de la que soy fundador, quiere ofrecer al mundo. Seas de donde seas, vengas de donde vengas, el silencio meditativo, amparado por esas formas milenarias que le dan concreción y raíz, te muestra, antes o después, que todos venimos del mismo punto y que todos nos encaminamos a él. Que todos somos, en definitiva, una familia, la gran familia humana. ¿Cómo puede extrañar entonces que le dé a Thay el más dulce nombre: hermano?